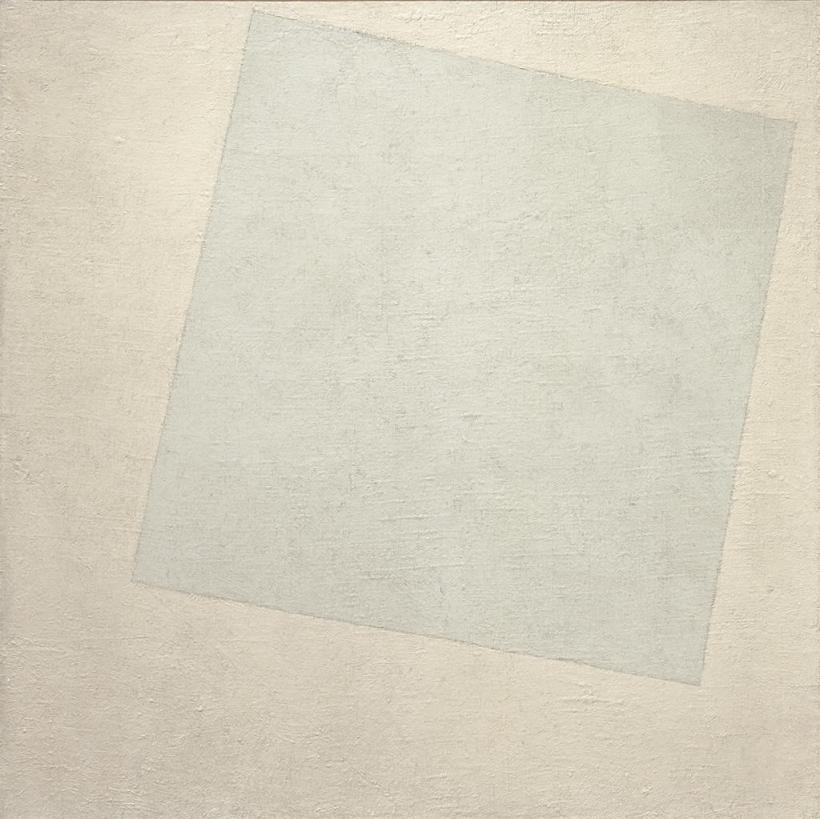Caracas no se acuerda, pero vio desnuda a Dorothea Lange.
El 5 de marzo de 1960, Rómulo Betancourt promulgaba la Reforma Agraria de Venezuela, apostando así por eliminar el latifundismo caudillista al que Páez le abriera las puertas en el siglo XIX ; una reforma por la que había estado luchando desde mucho antes de su primer mandato. El Campo de Carabobo fue el escenario de la promulgación, a la que acudieron miles de campesinos de todo el país. Las nueves leyes les otorgaban no solo títulos de propiedad sobre sus tierras (bajo un procedimiento jurídico, pues la reforma no toleraba la invasión violenta), sino también recursos económicos a través de los créditos y conocimientos técnicos para la explotación de la tierra. Además, ponía en ejecución una partida de dos mil quinientos de millones de bolívares destinada a la construcción de carreteras, edificación de escuelas y electrificar las zonas rurales.
Atraída por lo que sucedía, la División de Bienestar Social de las Naciones Unidas le pidió a Paul S. Taylor, uno de los más destacados economistas norteamericanos del siglo XX (pionero en los estudios migratorios entre México y Estados Unidos) que viajase a Ecuador (donde también se estaban haciendo cambios en materia agraria) y Venezuela, a investigar estos nuevos programas de desarrollo comunitario. En julio de de 1960 y junto a su esposa, la fotógrafa Dorothea Lange, emprendieron el viaje hacia Suramérica.
Taylor y Lange se habían conocido a principios de la década del 30, unidos por una causa común: documentar las duras condiciones de vida de las comunidades rurales estadounidenses, durante la Gran Depresión; un matrimonio y una visión social que los uniría hasta la muerte de la fotógrafa, en 1965. De los años de la Depresión, nos queda la imagen icónica de Lange: “La Madre Migrante”, un retrato de Florence Owens Thompson, una campesina mitad cherokee, cuyo rostro sigue siendo uno de los símbolos más poderosos del hambre y la desesperación.

Llegaron a Caracas en agosto y se alojaron en un hotel cuyo nombre parece no estar registrado en documento alguno (¿El Waldorf? ¿El Potomac? ¿El Conde?). En las noches, mientras Paul dormía como un buen niño (cita textual del diario de la fotógrafa), ella solía asomarse a la ventana, desnuda y ver aquellas calles llenas de carros y gente y pensar que la ciudad era una mezcolanza, un lugar ambicioso, todavía por hacer. Y no puedo evitar preguntarme si algún transeúnte habrá levantado los ojos hacia aquella habitación en un cuarto piso, si habrá atisbado la figura de una mujer sin ropa moviéndose en las sombras.
Luego de eso recorrieron el interior del país. A Dorothea le sorprendió particularmente un pueblo petrolero en la frontera -lleno de polvo y resequedad, asumo que en el sur del Lago de Maracaibo- donde los habitantes no tenían agua potable, a diferencia de los gerentes de las compañías petroleras, que tenían suministros privados e incluso piscinas. Una de las noches que pasaron allí, asistieron a una asamblea campesina, organizada para exigirle al gobierno de Betancourt donaciones de tanques de agua, construcción de carreteras y mejoría de los servicios sanitarios. “Tan formales, tan serios, tan pobres y sudados, tan deseosos de alzar sus manos y brazos callosos a favor de la comunidad”, escribe Lange en su diario. En él, también habló sobre la situación del país en términos de pequeñas islas de progreso. Se temía, sin embargo, que no estaban destinadas a durar.
No duran tampoco en sus fotografías, durante el viaje se le rompió la cámara y los negativos que sí logró hacer están en su mayoría sin revelar, en la colección del Museo Oakland de California. La Venezuela de Lange son apenas unos pocos rostros, una memoria fragmentada, borrosa. Es ¿una muchacha? ¿un muchacho? con un fardo de maleza al hombro, cuya bella timidez nos interroga (la foto, por cierto, se titula «Venezuela»); una familia pobre, los pies de un anónimo junto a unas mazorcas. Un territorio polvoriento, seco, fronterizo; todavía por explorar.



Nota: Todos los datos han sido tomados de Dorothea Lange: A photographer’s life, de Milton Meltzer. Syracuse University Press. 2000.