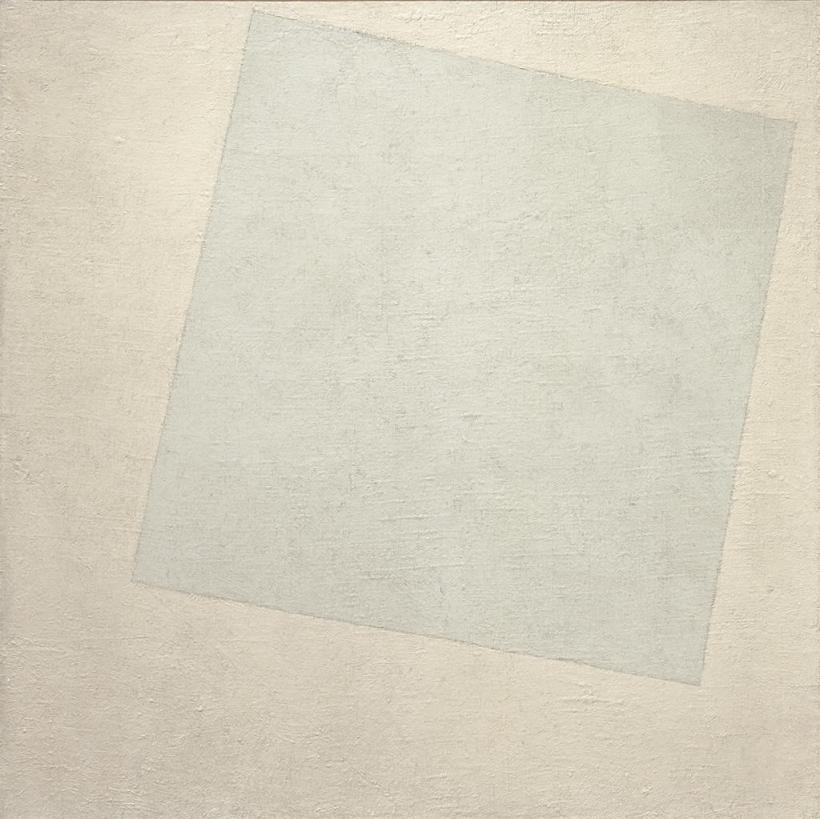En 1955, a Jasper Johns se le ocurrió pintar una bandera: un panel blanco, de 3 metros de ancho y casi 2 de alto, dominado por la evidencia de franjas y estrellas. Un rastro apenas pero profundamente reconocible; una identidad desdibujada.

Decidido a obligar al espectador a detenerse ante lo cotidiano y observarlo de nuevo, Johns eligió el más cotidiano de los objetos: la bandera de Estados Unidos. Con ello, no solo respondía a la recontextualización de un objeto sino que -y junto a Rauschenberg- sentaba la base para el Pop Art y la transformación del imaginario popular estadounidense. Demostraba, además, que los símbolos son códigos abiertos, adaptables, renovables. Dialogaba con una tradición y, a su vez, le planteaba una interrogante.
Jasper Johns era hijo de su tiempo, eso es indudable. Hijo de un país joven y de una cultura – protestante, calvinista, industrial- obsesionada por la efectividad del trabajo, la mejor manera de ganarse el reino de los cielos. Había pasado la guerra, los chicos habían vuelto a casa y el país se había levantado de la ruina. La economía de producción de bienes civiles se había restablecido, las fábricas volvían a producir, el sector de la construcción se había fortalecido. Proliferaron los suburbios y los centros comerciales. Proliferó, también, la industria publicitaria. Es la época del Rojo sobre rojo de Leo Burnett: los viriles y jugosos filetes crudos de carne roja sobre un fondo rojo. Es la época de de las pin up, esas mujercitas deliciosas e inocuas que Gil Elvgreen popularizara; la de la cosmética y los aparatos electrónicos. Una felicidad doméstica cuyas graves consecuencias (alienación, contaminación) fueron advertidas muchas veces por jóvenes intelectuales como Ginsberg, Kerouac y Rachel Carlson a quienes, por supuesto, acusaron inmediatamente de comunistas. Fue también el comienzo de la carrera armamentista, con la Guerra Fría pendiendo sobre la cabeza del mundo y la Guerra de Corea a punto de empezar.
Sigue leyendo «Jasper Johns: la (im)pertinencia de lo doméstico (I)»